Opinión | Risas y fiestas
Aida González Rossi
Odio
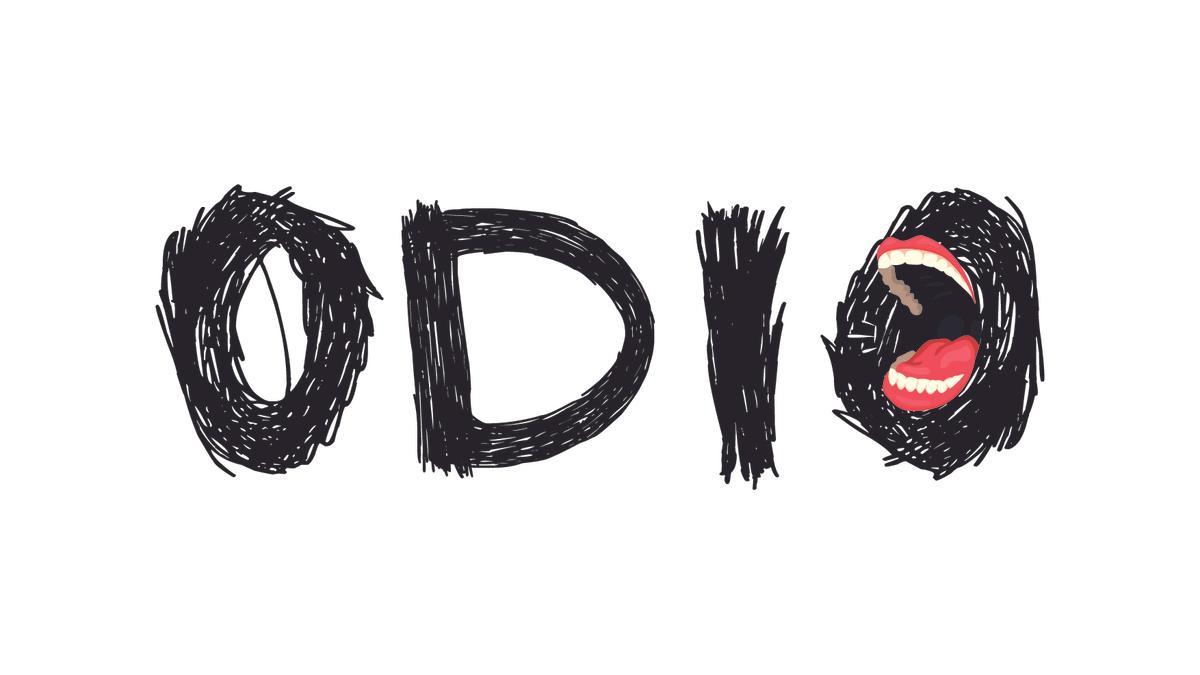
Odio
Nadie se identifica como violador porque el imaginario que manejamos no contempla las situaciones ambiguas, aquellas que se salen de ese relato estereotípico y reduccionista que, en parte, y siento decirlo porque es horrible, construimos para sentirnos mejor. ¿Quién es villano si villano es quien tiene unas ideas que no son asequibles, que se salen del material del que estamos hechos, extraordinario en su maldad y en absoluto parecido a lo que entendemos como «persona normal»? Para definir lo que nos da miedo ser, nos vamos a las grandes expresiones. Así sucede también con el odio. Odio es una paliza, pero no la crueldad cotidiana que, por cotidiana, no puede ser eso.
Yo, por ser yo, no puedo ser eso.
No vengo a hablar del «odio grande», pues creo que tenemos tan claro lo que es que, si me detuviera a explicarlo, sucedería justo lo que sí quiero explicar: asentiríamos y diríamos sí, qué mal, esa gente que hace eso no se merece nada, y recorreríamos todo el texto sin identificarnos con absolutamente nada. Lo que quiero intentar hacer con este artículo es pedir que se identifiquen. Que le demos espacio durante un rato a lo gris, a lo posible, a lo hecho, a lo que se supone tan leve que qué debe significar, a lo aprendido y a lo repetido, a lo que no nos resulta tan malo porque lo hace todo el mundo y da muchísima risa. Lo que quiero intentar es enfrentarme yo misma a la capacidad que tengo para odiar y a los momentos en los que seguramente, cómo no, la he ejercido.
El bullying me parece un buen ejemplo. Nos cuesta reconocer que lo sufrimos cuando lo que nos hacen no es tirarnos de los pelos o hacernos el vacío. Cuando es exclusión, susurros, malos comentarios, «puñaladas» emocionales, bromas, risas, aquello que los otros pueden realizar incluso sin querer porque se suben a la ola de lo que hacen todos, no sabemos muy bien qué es lo que nos está sucediendo. Nos ronchamos, pero ¿y esto? Creo que eso lo tenemos claro: hay espacios de violencia que se nos escapan porque no son tan escandalosos, y ante esas violencias silenciosas estamos desprotegidas porque nadie va a alarmarse. No entran dentro de la definición. Lo que necesito ahora es darle la vuelta a este pensamiento.
¿No podemos estar en el otro lado? ¿Las personas que ejercen este tipo de violencias saben que la ejercen? Saben lo que hacen, por supuesto, pero ¿se atreven a llamarlas violencias o les parecen tan fáciles y tan aceptables que les ponen otro nombre? ¿Entienden su complejidad o, como estamos educados para refugiarnos en la idea del villano, le achacan la complejidad a otra palabra, a otra excusa? ¿Nos hemos reído de alguien por cómo viste y lo hemos llamado odio? ¿Le hemos hecho bullying cariñoso a la amiga más débil y lo hemos llamado odio? ¿Hemos insultado a alguien por Twitter y lo hemos llamado odio?
La palabra «odio» salva. Salva referirnos a lo ambiguo con claridad. Salva convencernos de que también podemos hacer cosas malas. Salva educarnos en la idea de que habitar la vida de forma responsable es eliminar automatismos que, por automáticos, no son inofensivos. Salva despojarnos de la creencia de que solo es abusador quien abusa bajo nuestras premisas absolutas, y salva arrancarnos la concepción de que abusar o no abusar es una esencia. Solo con una definición más humilde del odio podremos enfrentarnos a cómo este se cuela en todo lo que hacemos, a cómo lo que somos está construido desde el odio mismo: jerarquizamos sin darnos cuenta, nos apropiamos de poderes sin darnos cuenta, ridiculizamos sin darnos cuenta, estereotipamos sin darnos cuenta, seguimos la corriente sin darnos cuenta. Seguramente lo aprendimos para defendernos (de nuevo, apelo al ejemplo del bullying), y por eso debemos prepararnos para asumir lo complejo. Lo bueno o malo son las decisiones que tomamos, no nosotros.
Pienso en el lenguaje. Tan inocente, aprendido y aparentemente no decidido por quienes lo usamos. Algo que se ha ido repitiendo y repitiendo y pasando de mano en mano hasta que alguna mano dice paren, esto contiene odio. Pienso en expresiones racistas, misóginas, lgtbifóbicas, capacitistas, etc. que parecen árboles crecidos en medio del habla. Y no lo son, son «pequeños» abusos que podemos escoger no repetir, pero, como son tan leves y asequibles, no forman parte del problema. Pienso en los chistes, en ciertos chistes que funcionan bajo la premisa «vamos a escoger a alguien de quien reírnos». Dan tanto placer que cómo van a dañar. ¿Cuánto «odio grande» se sostiene en tener integrado el racismo, por ejemplo, o en ridiculizar a alguien sin ningún respeto? Salva mirarnos de verdad sin querer salvarnos de la verdad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estados Unidos, India o Reino Unido: el mundo reacciona al movimiento 'Canarias tiene un límite
- Buenas noticias para los autónomos: recibirán una ayuda de 3.000 euros si cumplen con estos requisitos
- Un día 'normal' en el Tranvía de Tenerife: "Tú no sabes quien soy yo, machango
- Tirón de oreja a los concejales de Santa Cruz por su "comportamiento": el alcalde se ve obligado a suspender durante unos minutos el pleno
- El food truck de Dabiz Muñoz sale del depósito municipal de Santa Cruz: el chef paga la multa y admite un "despiste
- Cortes de tráfico en Santa Cruz por el rodaje de la serie televisiva ‘The Gold’
- Lo apalea con un cucharón por irse sin pagar los churros en Santa Cruz
- Poco más de mil euros por metro cuadrado: el municipio de Tenerife donde más barato sale comprar una vivienda