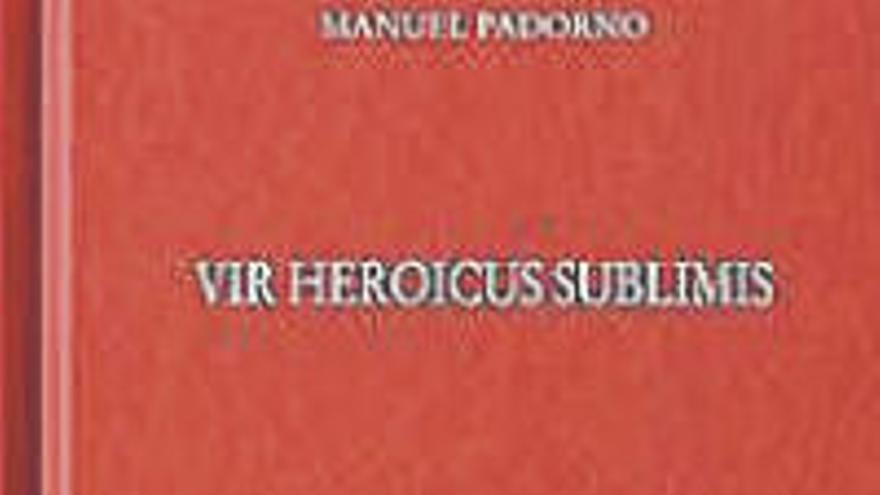Energía de sol. Vivió de noche buena parte de su vida. En Madrid, donde era innecesario el resplandor del mar, llevaba dentro su sonido. Él tenía el horario cambiado para que no lo engañara el tiempo, ese impostor. Fue, por tanto, el emperador de sus horas. Su cuarto grande era una cueva de madera y dibujos, a la que acudía de día, sonámbulo, a buscar objetos perdidos, versos que se le habían escapado por los techos y eran arañas o sueños. La suya era una energía inigualable, nacido al sol que vivió con él como una mariposa o un mirlo. Se hizo su voluntad de arena en Las Canteras, y no dejó de volver, como si su imaginación tuviera una brújula que lo hacía regresar aunque no se moviera de su sitio. En aquella noche cerrada de la que se hizo dueño vivía sentado, mirando, en la cocina, junto a un gran perol que contenía alimentos igual que si contuviera flores silvestres o versos del Dante. A veces notaba que llevaba días sin comer, y entonces sorteaba el hambre creyendo que era otro el necesitado. En ese estado de somnolencia suya lo conocí cuando él, como su contertulio, se consideraba inmortal. Nunca se moriría, jamás, y si tuviera que ocurrir ese accidente indeseado ojalá fuera en la isla, cuya luz estaba en los versos que guardaba en secreto, a puñados. Ahora, cuando imagino sus pies blancos, los pantalones arremangados, y la arena hablándole al oído de los dedos abiertos, mojados, salados, me lo figuro de pie, igualmente, en su cocina de noche. Para él nunca fueron noche sus días. Su energía era de sol.
Sombrero de aire. El regreso no fue un estruendo porque nunca se había ido. Pero hubo tal ilusión en ese reencuentro que, igual que les pasó a otros espíritus trasterrados, al llegar sintió que jamás había dejado la playa, el Gas, Farrais, la orilla, y se dedicó a deletrear su amor por la tierra en su lenguaje atropellado. Parecía haberse encontrado con el adolescente que se parecía a Marlon Brando y, soplando el aire de la reciente democracia, quiso regalarle a su tierra, a toda su tierra, no sólo la tierra en la que nació, pues pudo haber nacido en cualquier parte su corazón sin asentamiento, aquella energía de sol. E hizo cosas, las rehízo y las volvió a hacer; encontró, con su mujer, Josefina, la casa de su vida. Fue un descubrimiento que él mismo consideró como otro de los visitantes de su ilustre Capilla Atlántica. En esa serie en la que están el sol, el agua, los montes y el vaso presente de su poesía, está el resplandor de esa casa que mira a Las Canteras con la paciencia con la que él paseaba la playa de las mañanas. Esa pintura descalza, íntima, que convirtió su mirada en un espejo de sangre insular, reaparece ahora en un libro ( Vir heroicus Sublimis, Fundación Jorge Guillén) que debe ser el enésimo de los que preparan su mujer y sus hijos con el esmero que también fue heredado de este extraordinario faro. Ese libro, lleno de las metáforas que él debe a su enorme cultura poética, tiene el tacto del mar en la madrugada que él cultivó; pero, en términos físicos, por así decirlo reales, es también un retrato de los vasos de aire, azules, y del azul perfecto, quizá intacto, de sueño, de esa casa de la calle Gravina, adonde tocábamos a cualquier hora para comprobar que la casa y él estaban trabajando. Allí aparecía, a la hora en que acudiéramos, vestido con su pantalón de cualquier manera y su sombrero de aire, viniendo, como aquellas noches de Madrid, de navegar versos con su Dante.
Insular del desengaño. El vaso de la luz, efigie de agua. Poca poesía se ha hecho tan entrañada de la luz insular como la de Padorno. Y esa casa fue el monumento de tierra y espejos que le dio vida a lo que estaba guardando por dentro como para ser inmortal y mirando. Bajando septentrión yacen, tendidas del Océano Atlántico, las islas/ del África, la costa descendía. Fue tanto amor, tanta fortaleza del amor, que al final, habida cuenta de que la isla es también parte de un ingrato abismo, sintió que tales esfuerzos por conservar la fe en que el futuro sería un desengaño. Aun así trabajó como si estuviera puliendo la esperanza posible. Descubrió debajo de ese envoltorio de ilusión la realidad que aguarda en el Archipiélago a la buena voluntad, y conoció la angustia y el dolor pero (como el personaje de Hemingway) no estuvo triste una mañana si el sol brillaba sobre sus pies en Las Canteras. El día, dice en este otro libro póstumo que ahora sale, es el gran vaso de luz. Bebía a deshoras, y jugaba el billar, esperando el porvenir, como su contemporáneo Aldecoa, sentadito en la ventana, pero el porvenir es esquivo y en cualquier parte te espera con el hacha que rompe el vaso.
Larga playa de hielo, sol quemado. En este libro nuevo, como en tantos, la paradoja es como la que habita su pintura. Y esa Larga playa de hielo, sol quemado se parece al intento radicalmente frustrado de ser eterno, un hombre mirando al sol, los pies helados de frío feliz en Las Canteras. La primera vez que lo vi (por televisión) él estaba hablando al final de un telediario sobre la impresión de ver las primeras nieves en la sierra de Madrid, al principio del helado invierno de entonces. En este libro que ahora habita otra vez su amplia estantería de inéditos la nieve se alterna con el sol como si habitaran juntos en la playa que fue a buscar como vecina. Esa casa, la casa de Gravina , 2, en Las Palmas de Gran Canaria, surge, o uno quiere que surja, en la página 59 de estos versos. "Casa del hombre, cueva de las aves/ aparecidas, resurrectas águilas/ de muerte, poderosas alas blancas,/ blancas espadas sigilosas, pico/ de hiel, empozoñada garra, garfio/ de cal, el arañazo cruel, vacío/ el ojo, despellejada mano mansa". Siempre que lo vuelvo a leer recuerdo un lance de los suyos, tan amante de la palabra que por ella reñía en el papel y en la vida. Estábamos diciendo palabras sobre las islas, y desde un estrado en el que sobresalía su mano de sal caliente, sus gafas viejas o redondas, se escuchó la voz rabiosa de Padorno. Qué dices, imbécil, pareció decir, enfadadísimo, y se fue con mal viento. Recurrí luego al extraordinario jardinero Ronald Ramírez, nuestro amigo, y le pedí por favor que le enviara, como disculpa, flores salvajes. Al día siguiente el trueno fue un abrazo que ya dura hasta este punto final que es también suma y sigue.