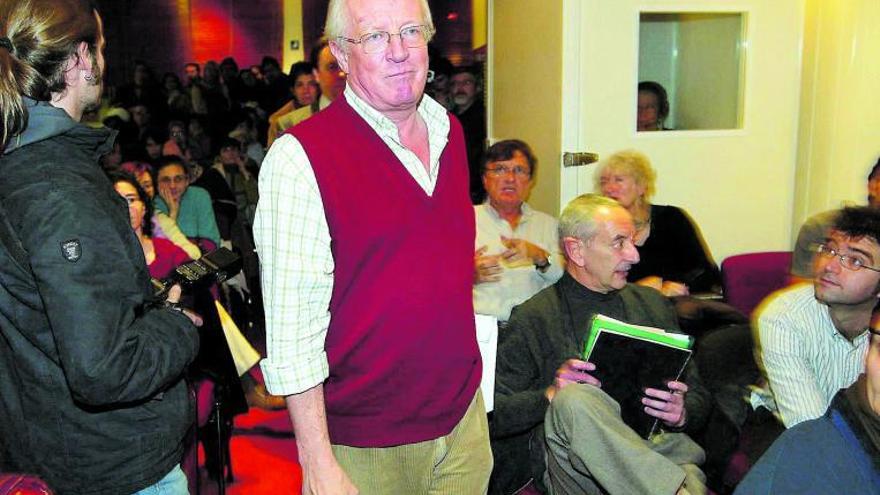¿Qué es un reportero? ¿Quiénes son esos tipos y esas tipas armados solo con un bloc de notas, un bolígrafo, una cámara y otros artilugios por el estilo? ¿A qué estirpe pertenecen los congéneres de Robert Fisk, fallecido el 30 de octubre? ¿Son una especie a extinguir o solo amenazada, con una capacidad de resistencia en la que se mezclan una curiosidad irrefrenable y una osadía incurable?
“Fue una película lo que me lanzó al periodismo. Tenía 12 años cuando vi Enviado especial, de Alfred Hitchcock, una película en blanco y negro, en 1940, chirriante de patriotismo y humor igualmente negro”, recuerda Fisk en la introducción del libro La gran guerra de la civilización.
Fue una vuelta al mundo en coche la que cambio la vida de Manuel Leguineche (1941-2014), viajero incansable, testigo de muchas de las grandes convulsiones del siglo XX —Argelia, India y Pakistán, Vietnam, Líbano y tantos otros espasmos—, de aquí para allá con equipaje ligero y el compromiso de distinguir entre víctimas y victimarios. Fue la guerra de Marruecos la que activó a Carmen de Burgos (1867-1932), una excepción en un tiempo en el que el oficio era coto exclusivo de los hombres.
Es el oficio de reportero un cometido no exento de riesgos o con mucho riesgo, según cada lugar y momento; es un trabajo expuesto a impactos emocionales cuando se asiste en directo a la tragedia humana. “Dedicarse a eso es a veces muy duro, diría que demasiado duro. En algún momento creí que no podría seguir escribiendo”, confesó en cierta ocasión John Henry (1914-1993), autor de Hiroshima, libro publicado el año siguiente al ominoso bombardeo. “Yo he querido permitirme el lujo de no tener ninguna solidaridad con los asesinos: para un español quizá sea eso un lujo excesivo”, escribe Manuel Chaves Nogales (1897-1944) en A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España, retrato desolado de los primeros meses de la Guerra Civil. “Pronto comprendí que me había subido a mi propia utopía, a veces tan maltrecha como el ferrocarril que me llevaba a través de paisajes que ya me tienen dentro”, señala Maruja Torres en Amor América: un viaje sentimental por América Latina. Mònica Bernabé necesitó vivir varios años en Afganistán antes de publicar Afganistán, crónica de una ficción y Dones. Women. Afganistán, con Gervasio Sánchez.
Hay en ese trabajo de reportero, en la guerra y en la paz, un prurito descriptivo, detallista, en el que no se puede dar nada por sabido, en el que el impulso aventurero prevalece casi siempre, como si lo realmente importante haya que irlo a buscar siempre más allá del horizonte. “Es esta una profesión muy exigente”, decía Ryszard Kapucinski (1932-2007), el polaco de las frases redondas sin adjetivos de más. “Confirmad, comprobad, dudad”, reclamaba Manuel Leguineche a los recién llegados a la tribu de la que él era el jefe, según consta en el título del libro de Víctor López, El jefe de la tribu.
Winston Churchill (1874-1965) se sometió bastantes veces a las exigencias propias del quehacer de un reportero. En busca de acción, estuvo en 1895 en la guerra de Cuba, en el levantamiento pastún en la India en 1897, en Sudán con el ejército del general Horatio Kitchener en 1898 y en la segunda guerra anglo-bóer en 1899. En sus crónicas para periódicos de Londres asoma “el perfil de una personalidad imperial”, una etiqueta que Edward W. Said aplica en Cultura e imperialismo a algunas de las grandes novelas de finales del siglo XIX y comienzos del XX —Los siete pilares de la sabiduría, El corazón de las tinieblas, Lord Jim, La vía real—, piezas de ficción en las que alientan las vivencias de los autores en situaciones parecidas a las que afrontan los reporteros.
Cuando Churchill cuenta su famosa fuga de un campo de prisioneros bóer lo hace con economía de medios. “Antes del amanecer, salté del tren y pasé el día escondido en un bosque en compañía de un enorme buitre”, resume sin mayores aditamentos uno de los episodios de su huida camino de Lourenço Marques (hoy Maputo). John Reed (1887-1920), militante comunista, hizo lo propio en su libro Diez días que estremecieron al mundo, crónica exaltada del triunfo de la Revolución de Octubre que la Universidad de Nueva York considera el séptimo trabajo periodístico estadounidense más importante del siglo XX.
Churchill, Reed y tantos otros se atuvieron al dictamen del fotoperiodista Robert Capa (1913-1954): “Si tu fotografía no es demasiado buena es porque no te acercaste lo suficiente al objetivo”. Para Gervasio Sánchez, esa cercanía con los hechos le lleva a la siguiente reflexión: “Lo peor es que, como fotógrafo, me aprovecho de las desgracias ajenas. Esa idea me persigue todos los días. Porque sé que si algún día dejo que mi carrera sea más importante que mi compasión, habré vendido mi alma”.
Muertos y heridos
Además, la proximidad física con lo que acontece entraña riesgos. Capa murió en Vietnam al pisar una mina; su compañera Gerda Taro (1910-1937), atropellada por un tanque en Brunete. Oriana Fallaci (1929-2006) resultó herida en la plaza de Tlatelolco, ciudad de México, en 1968 durante la represión sangrienta de una manifestación de estudiantes. Todas las guerras de los dos últimos siglos, todos los conflictos cuentan con su lista de reporteros sumidos en el sueño eterno.
A veces los riesgos han tenido un dramático poder aniquilador en vida en el caso de las reporteras, una especie de venganza encubierta de un entorno que les era desfavorable, agresivamente adverso. Dorothy Lawrence (1896-1964) quiso narrar la primera guerra mundial desde el frente. Disfrazada de soldado, logró pasar por hombre unos días, decidió dejar al descubierto el engaño, vivió luego mil peripecias, entre ellas la de ser considerada “seguidora de campamento” —un eufemismo para no acusarla directamente de ejercer la prostitución entre los soldados—, antes de publicar Sapper Dorothy Lawrence. The only english woman soldier, masacrado por la censura militar. Consumió los últimos 39 años de su vida en diferentes sanatorios psiquiátricos.
A Elizabeth Jane Cochran (1864-1922), Nellie Bly su pseudónimo, una periodista estadounidense de investigación excepcionalmente buena, el reconocimiento no le llegó hasta que logró que la ingresaran como paciente en un hospital para enfermos mentales, una experiencia que dio pie a un relato de malos tratos, abandono e insalubridad que conmovió a los lectores. Bly se impuso retos como dar la vuelta al mundo en menos de 80 días —la dio en 72—, ser corresponsal en Europa durante la Primera Guerra Mundial y buscar siempre la huidiza verdad. “Es difícil saber dónde se halla, pero no por eso hay que renunciar a descubrirla”, dijo una vez Bly. El mismo empeño animó a la periodista y escritora Martha Gellhorn (1908-1998), tercera esposa de Ernest Hemingway, cuya fama y excesos ensombreció los méritos de ella. Es a Gellhorn a quien Hemingway dedicó Por quién doblan las campanas.
Pareciera que la consumación de la aldea global debería garantizar la continuidad de esa forma tan particular y diferente de entender la labor del periodista o, en otro plano, del novelista que persigue dar testimonio personal de una experiencia vivida a través de la ficción, lo que llama el escritor Tim O’Brien, combatiente en Vietnam en el bienio 1969-1970, “la verdad emocional: cosas que son emocionalmente precisas, como por ejemplo la sensación de estar moralmente perdido en mitad de una guerra”. Pero se ciernen sombras sobre el futuro, hay cada vez más control sobre la difusión del drama cotidiano, cada día resulta más costosa en términos económicos la obtención paciente y prolongada de testimonios sobre el terreno.
El caso es que la opinión pública se quedaría a oscuras sin reporteros con el genoma indagatorio de quien no se da por contento con la versión oficial de los hechos. Como explica Ben Bradlee (1921-2014) en La vida de un periodista a propósito del caso Watergate, que desentrañaron Bob Woodward y Carl Bernstein en las páginas de The Washington Post, solo Richard Nixon “podía creer que aquello no era una historia”, pero hizo falta alguien dispuesto a desenredar la madeja y a emplear en ello mucho tiempo y recursos. Fue esa otra forma de guerra, un desafío cívico a un poder omnipotente; otro reporterismo lleno de exigencias, como dejó dicho Kapuscinski.