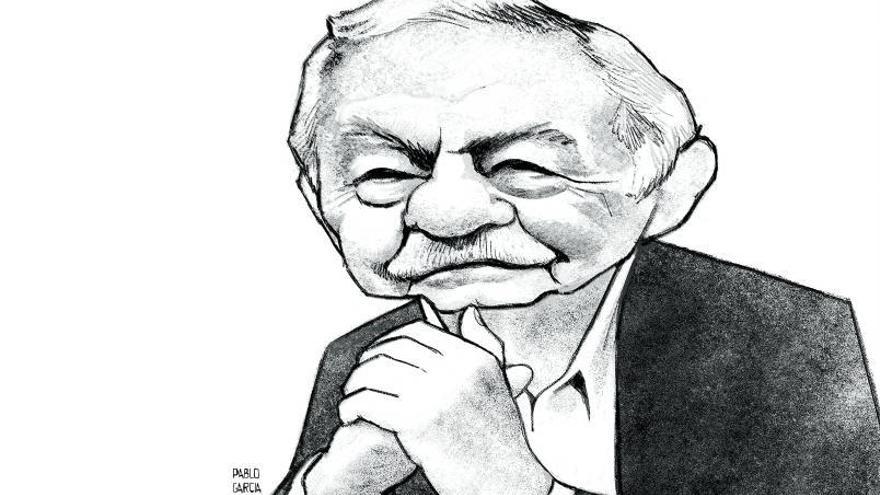Señoras y señores, Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943; autor multipremiado: desde el Planeta hasta el Cervantes) acaba de concluir su trilogía Las leyes del movimiento. ¿Escribirá más ficción un autor tan clave en nuestras letras, el que fuera capaz de doblarnos de la risa con su pícaro detective manicomial de El misterio de la cripta embrujada o La aventura del tocador de señoras? ¿Disfrutaremos de más novelas magistrales como La verdad sobre el caso Savolta o La ciudad de los prodigios? ¿De más teatro y ensayo? ¿Ya ha escrito Mendoza todo lo que tenía que escribir y abandonará por voluntad o cansancio? Pues a saber, claro está. Pero «que cuenten otros el XXI», acaba de declarar.
Como ya se escribió aquí, el propósito de la trilogía era contarnos el tercio final del siglo XX a través de un personaje ficticio —Rufo Batalla— que vive las grandes transformaciones que se van produciendo a su alrededor como quien no tiene más remedio que ser su contemporáneo. ¿Quién era Rufo Batalla en El rey recibe (2018), la primera de las tres novelas, la que cubre el final de los 60 y concluye con el asesinato de Carrero Blanco?: un periodista de medio pelo, veinteañero avanzado, izquierdista de muy decreciente entusiasmo revolucionario, barcelonés que viaja al desencanto de la Europa comunista y que acaba por emigrar a Nueva York como oscuro funcionario de una oscura oficina de la Cámara de Comercio. Nos lo pinta Mendoza: «Amante mediocre, escaso de medios y de temperamento abúlico, pero con el certificado de buena conducta grabado en el rostro».
Cuando Mendoza acabó esa primera entrega, se preguntó qué pondría en la segunda «porque ya no tenía nada más que contar». Luego, surgieron las aventuras en Japón y Alemania, el amor del autor por las novelas de piratas, y fue creciendo la figura del príncipe Tukuulo y su disparatado plan para reconquistar el trono de Livonia (una región báltica), prístino ejemplo de macguffin que tira por la Historia y las historias de Rufo Batalla. Con esos materiales y esos grandes secundarios, salió una sosegada y risueña lectura de sofá: El negociado del yin y el yang.
La trilogía la acaba ahora Transbordo en Moscú: los 80 y 90, el final del XX. El pelotazo, el crecimiento económico, la caída de la URSS y el Muro de Berlín, el turismo masivo. El XX muere cuando pasamos a depender de la inteligencia artificial, cuando todos tenemos móvil y se han ido las cabinas telefónicas, el te llamo luego que no tengo más monedas. Fallece el XX cuando ya comunista cuando ya comunista o fascista son insultos y no definiciones. Cuando desaparecen las grandes ideas y nos toca vivir en un mundo que no sabemos cómo funciona. Súmenle a esa visión de fin de época, varios viajes por Europa, la fantasía de una Livonia que parece viable, espías, asesinatos, secuestros… Añádanle datos objetivos y peripecias risueñas: «memoria más internet», dice Mendoza. Alíen veracidad documental más escapadas a la fantasía… y tendrán esa mezcla de Cervantes y Baroja que son esta novela y el mundo mendociano.
¿Quién es Rufo ahora, ese «personaje muy parecido a mí en todos los aspectos», como dice su creador? Aquí está: «En el probador de la sastrería más cara de Barcelona, el juego de espejos me devolvía por triplicado la imagen de un hombre que había dejado atrás la juventud y se adentraba con aire dubitativo en la madurez, alto, delgado, con el pelo ralo en la nuca, orejas grandes y cara de bobo». Sus andanzas nos regalan divagaciones, siempre llamativas: «Allá [EEUU] un judío rico, primero es judío, y luego rico. Aquí [Reino Unido] un negro pobre, primero es pobre, y luego negro. ¿Cuál de los dos sistemas es mejor? Éste, sin duda. Porque las clases sociales son rígidas, pero uno puede cambiar de clase. En cambio, nadie puede cambiar de etnia». O bien: «En los últimos años, a medida que se consolidaba el régimen democrático, había vuelto a aflorar con renovadas energías el secular conflicto entre Cataluña y el resto de España, y la permanente queja de los catalanes tomaba un claro sesgo independentista, cuya mera sugerencia provocaba una reacción iracunda de quienes consideraban indiscutible la unidad de España».
Pero como el humor «suaviza las asperezas de la realidad» y forma parte del ser de Mendoza, aquí está: en forma de charlotada (página 43) o de disparate hilarante: esa presunta Ópera de Viena que gozó de Mahatma Gandhi interpretando Che gelida manina o de Pelé en Idomeneo. En forma de chistes verbales («Cuando nació la niña me empeñé en ponerle Carol. Y ahora resulta que el Papa se llama igual»), que pueden llevar a la carcajada: «A lo lejos oyeron aullar los lobos. Tal vez sólo era el sonido del viento entre los árboles. O una reunión de banqueros, sugirió el príncipe; esto es Suiza, señores».
En definitiva, «un siglo tocaba a su fin. El siglo XIX había sido el siglo de las ideologías; el siglo XX había sido el de las empresas colectivas, tan colosales como desastrosas. Fue una etapa de guerras y exterminio, de dictaduras sangrientas y amenaza nuclear. Tanta gente murió que los supervivientes no se consideraron afortunados, sino cobardes. Ahora, los que crecimos a la sombra de las matanzas no podíamos entender que a partir de un momento las hegemonías se iban a decidir en los bancos centrales y en las bolsas de valores». Quizá ya queda todo dicho.