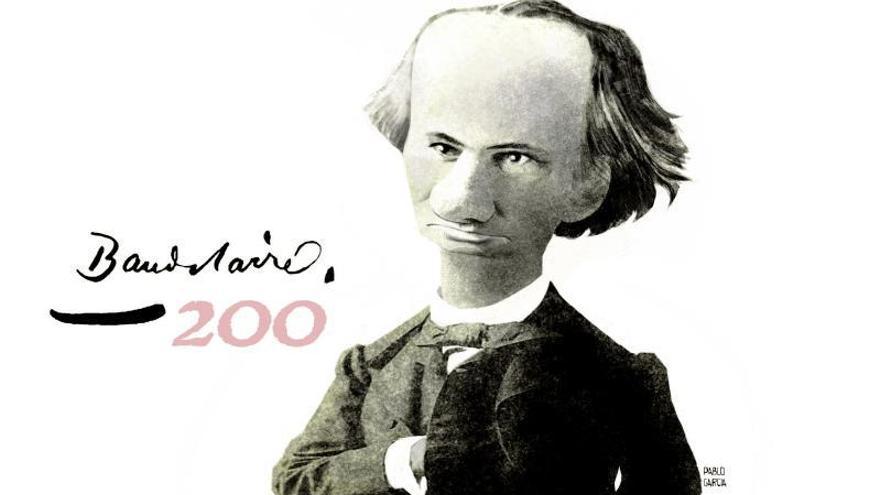Baudelaire es el primer poeta moderno, y lo es a pesar de que su rigor formal pueda parecernos hoy tan de otros tiempos como el de Rubén o el de Espronceda. La vigencia del autor de Las flores del mal, de cuyo nacimiento se cumplen 200 años, no reside ya para nosotros en la prosodia y la dicción -muy innovadoras, no obstante, para la época-, sino en la forma en que, con irritante sinceridad y lucidez, y con feroz incorrección política, desmenuza los males del mundo que le tocó en suerte conocer -que sigue siendo insultantemente parecido al nuestro- y se examina sin piedad a sí mismo.
Baudelaire confiesa que está enfermo y tiene el valor de identificar el origen de su enfermedad: el hastío y la indolencia; un disgusto, un malestar, un tedio que sobrenadan en el vacío que la muerte de Dios deja ocupar al mito del progreso, en una fatal permuta que él (flâneur en ese París de los pasajes y los panoramas, convertido en gran escaparate de las novedades del capitalismo) fue de los primeros en advertir, abriendo un camino que, medio siglo después, recorrería Benjamin tomándolo como guía.
Para llenar ese vacío y la nada a la que condena —pero para hacer también la prospección de ésta, que es su verdadera misión—, el poeta debe estar dispuesto a practicar cualquier vicio: el vino, el hachís, el láudano, el sexo violento y sin esperanza; cualquier actividad de la mente y del cuerpo, por más aborrecible y morbosa que sea, por más placer que depare su malsano ejercicio, es preferible a la vivencia de ese vacío.
En eso se adelantó varios años a Rimbaud, quien, en su segunda Carta del vidente, proclama a Baudelaire “rey de los poetas, un auténtico Dios”, una línea antes de reprocharle la forma “mezquina” de sus poemas. “Las invenciones de lo desconocido”, decreta el niño prodigio, “requieren de formas nuevas”. Así que Rimbaud, nuevo Mesías o Prometeo, se hundió en todos los vicios para reinventar la vida, para alcanzar eso desconocido, eso nuevo, ese Absoluto que Baudelaire no ambiciona sino para huir del vacío, la melancolía y el remordimiento.
El vuelo de Baudelaire no es el de un pájaro, sino el de una cometa: su obra permanece siempre sujeta a la idea de Dios, o, al menos, a la del pecado y la redención, pues, aun cuando esta no se busque, aquel se comete, y el poeta no olvida jamás que está violando las reglas. Su creencia en el mal conlleva, siquiera implícitamente, una creencia en el bien, y, por lo tanto, en la pugna entre ambos. “Su negocio”, dice Eliot, uno de sus mayores valedores, “no era practicar el cristianismo, sino afirmar su necesidad”. Pero en una entrada de “Mi corazón al desnudo”, una parte de sus Diarios íntimos, Baudelaire dice otra cosa: “La verdadera civilización no está en el gas ni en el vapor, sino en la disminución de las huellas del pecado original”, vale decir, de la culpa. Y también, para distinguirse de la grey: “Solo puede existir progreso (verdadero: es decir, moral) en el individuo y por el individuo mismo”.
Contra todo pronóstico, Baudelaire consiguió hacer del aburrimiento, el fastidio, la cólera y la melancolía (nociones todas ellas implícitas en las palabras baudelairianas por antonomasia, ennui y spleen) el motor de su gran obra. Y, además, tuvo el acierto de situar sus padecimientos en el escenario favorito de la modernidad: la ciudad, con sus azares, sus putas, sus mendigos, sus traperos, sus salones. Un escenario al que enseñó a subir a Verlaine, a Cros, a Corbière, a Laforgue, y que en él es sinónimo de maldad, perversión e hipocresía, y fuente inagotable, pese a ello —o, mejor, gracias a ello—, de pensamiento.
Como demostró Gil de Biedma, la consciencia, el llamado de la reflexión, está asociado en Baudelaire a la extravasación del molde formal por medio del encabalgamiento; no a su supresión, porque aún es pronto para que el alejandrino devenga verso libre, pero sí a una ruptura entre verso y periodo sintáctico que, unida a la destemplada dicción, crea esa sensación de desequilibrio, de inestabilidad, que, nuevamente, resulta todavía hoy tan moderna.
Esto es así porque, si a algo se dedicó el poeta durante toda su vida, fue a estudiar su propio sufrimiento. Como dice Eliot, Baudelaire “no pudo escapar del dolor ni trascenderlo, de modo que lo atrajo hacia sí”. No hizo, como Rimbaud, “el mágico estudio de la Dicha”; no investigó si en la Tierra había algún paraíso que no fuera artificial, pues demasiado sabía que, de haberlo, no estaría en ella, y que no podía ganarse pecando sino penando. Por lo tanto, pecó y penó, analizando los datos que esas dos actividades depositaban en su cerebro, y los convirtió en materia de gran poesía.
Sin embargo, eso no impide que su insistencia en atormentarse termine siendo francamente molesta; sobre todo, porque la periclitada parafernalia satánica que se gasta nos lleva a creer -a veces con razón- que somos víctimas de una impostura. También acaba por parecer enojosa su continua queja contra un mundo que le da de lado, pero ahí nos equivocamos, porque, hiperbólicos lamentos aparte, Baudelaire fue pionero en mostrar hasta qué punto la sociedad burguesa ha aislado al poeta, condenándolo a ser, bien figura de prestigio, bien “legislador del mundo” no solo no reconocido, como lamentaba Shelley desde mucho antes, sino además objeto de chanza (léase, en este sentido, su poema El albatros).
Al final, el valor de la poesía de Baudelaire (el último romántico, el primer simbolista) estriba en la exploración de la sima que le separa de una sociedad deslumbrada por la novedad y el producto —de nuevo, tan parecida a la nuestra—, y también en haber comprendido que el poeta debe trabajar con el lenguaje pero en contra de él. Aunque en su obra no se dé aún con claridad la crisis instrumental que ya registran las de Rimbaud y Mallarmé, Baudelaire es plenamente consciente de que está escribiendo a las puertas del idiolecto poético, de la lengua privada al límite de la comunicabilidad; consciente de que el poeta, para no ceder ante el empuje del lenguaje que decreta, valida y proscribe (basándose en que trae lo nuevo), debe fabricarse uno propio, autosuficiente, que exprese y asuma en primera persona su posición marginal; y esa lección ha resultado tan fructuosa y duradera que aún hoy nutre la mejor poesía del presente.